|
Las opiniones
contenidas en estos puntos de vista,
son responsabilidad exclusiva de los
autores de las mismas, y no tienen
que representar necesariamente la
posición del resto de los miembros
de la Junta sobre los temas
tratados. |
|
BUSCAR
Puntos de vista
por................... : |
Autor: |
|
|
Título: |
|
|
Año de publicación: |
|
|
Utilizar

para volver a la cabecera de la página |
|

dic./2019 |
 POR FAVOR,
SEÑORES POLÍTICOS, ESCUCHEN A LOS TÉCNICOS,
QUE SABEN MÁS QUE USTEDES. POR FAVOR,
SEÑORES POLÍTICOS, ESCUCHEN A LOS TÉCNICOS,
QUE SABEN MÁS QUE USTEDES.
José Antonio de la Orden Gómez. Dr.
Ingeniero de Minas. |
|
 Ingeniero
de Minas desde 1989 y Máster en Hidrología
General y Aplicada en 1995. En 2006 adquirió
el Grado de Doctor por la Universidad
Politécnica de Madrid, en el programa de
doctorado titulado “Ingeniería Geológica”,
defendiendo su tesis sobre el tema de la
recarga artificial de acuíferos. También es
licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en 2015.Ha
desarrollado su actividad profesional con
preferencia en el campo de los recursos
hídricos, primero en la empresa privada
durante un año y medio, concretamente en el
campo del agua y la minería de rocas
ornamentales. Desde 1994 trabaja en el
Instituto Geológico y Minero de España,
primero como Investigador titular y ahora
como Técnico Superior especialista,
desarrollando su labor profesional en el
campo de la hidrogeología, y más
concretamente en la modelización matemática
de acuíferos y la recarga artificial. Ha
participado en 7 proyectos de investigación
con financiación competitiva y 20 proyectos
científico-técnicos en los últimos años.
Autor de 11 capítulos de libros relacionados
con la hidrogeología, 4 publicaciones en
revistas relacionadas con la recarga
artificial de acuíferos y 30 publicaciones
en congresos o jornadas, de las cuales 7 lo
han sido en congresos internacionales,
incluyendo la reunión de la Sociedad
Geológica Americana de 2005 y los simposios
internacionales sobre Gestión de la Recarga
(MAR). Ingeniero
de Minas desde 1989 y Máster en Hidrología
General y Aplicada en 1995. En 2006 adquirió
el Grado de Doctor por la Universidad
Politécnica de Madrid, en el programa de
doctorado titulado “Ingeniería Geológica”,
defendiendo su tesis sobre el tema de la
recarga artificial de acuíferos. También es
licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en 2015.Ha
desarrollado su actividad profesional con
preferencia en el campo de los recursos
hídricos, primero en la empresa privada
durante un año y medio, concretamente en el
campo del agua y la minería de rocas
ornamentales. Desde 1994 trabaja en el
Instituto Geológico y Minero de España,
primero como Investigador titular y ahora
como Técnico Superior especialista,
desarrollando su labor profesional en el
campo de la hidrogeología, y más
concretamente en la modelización matemática
de acuíferos y la recarga artificial. Ha
participado en 7 proyectos de investigación
con financiación competitiva y 20 proyectos
científico-técnicos en los últimos años.
Autor de 11 capítulos de libros relacionados
con la hidrogeología, 4 publicaciones en
revistas relacionadas con la recarga
artificial de acuíferos y 30 publicaciones
en congresos o jornadas, de las cuales 7 lo
han sido en congresos internacionales,
incluyendo la reunión de la Sociedad
Geológica Americana de 2005 y los simposios
internacionales sobre Gestión de la Recarga
(MAR). |
|
Me pregunto
por qué es tan difícil en nuestro país que
los políticos de turno (y me da igual su
signo) acepten la opinión de los técnicos.
Lo vemos multitud de veces, pero en el campo
de la gestión del agua es especialmente
llamativo. Me explico:
La actual
coyuntura climática no invita precisamente
al optimismo. Estamos en un contexto de
cambio que nos va a exigir una adaptación
imprescindible en los próximos años. Si se
cumplen los augurios que predicen una
disminución de precipitaciones en España y
el desarrollo cada vez más frecuente de
episodios extremos, tanto de sequías como de
inundaciones, es evidente que, para
conseguir seguir satisfaciendo las demandas
hídricas, deberemos adaptar nuestro modelo
de gestión a las nuevas condiciones.
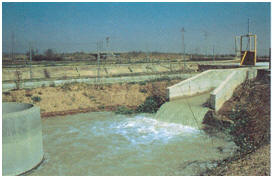 Me
voy a centrar en un aspecto que me parece de
gran importancia, la recarga artificial de
los acuíferos. Me refiero a cualquier
tecnología que permita infiltrar de forma
consciente y programada agua en un acuífero.
Es una técnica sobradamente desarrollada
desde el punto de vista técnico, que ha
demostrado su validez en muchos países del
mundo (ejemplos paradigmáticos son los
Estados Unidos, los países nórdicos,
Holanda, Australia o Alemania), incluido
España, en donde se ha testado con
resultados esperanzadores, y donde existen
unas pocas instalaciones funcionando con
éxito. La recarga artificial puede y debe
ser una técnica para utilizar dentro de la
gestión de los recursos hídricos, que puede
aportar mucho en aquellos lugares en los
cuales las condiciones así lo permitan. Es
evidente que no permite gestionar grandes
volúmenes de agua, pero sí solucionar
problemas a pequeña escala que pueden ser
muy importantes. Me
voy a centrar en un aspecto que me parece de
gran importancia, la recarga artificial de
los acuíferos. Me refiero a cualquier
tecnología que permita infiltrar de forma
consciente y programada agua en un acuífero.
Es una técnica sobradamente desarrollada
desde el punto de vista técnico, que ha
demostrado su validez en muchos países del
mundo (ejemplos paradigmáticos son los
Estados Unidos, los países nórdicos,
Holanda, Australia o Alemania), incluido
España, en donde se ha testado con
resultados esperanzadores, y donde existen
unas pocas instalaciones funcionando con
éxito. La recarga artificial puede y debe
ser una técnica para utilizar dentro de la
gestión de los recursos hídricos, que puede
aportar mucho en aquellos lugares en los
cuales las condiciones así lo permitan. Es
evidente que no permite gestionar grandes
volúmenes de agua, pero sí solucionar
problemas a pequeña escala que pueden ser
muy importantes.
Sin embargo,
en España se encuentra con un muro que le
impide desarrollarse y ser aplicada con
mayor eficacia: sus condicionantes
jurídicos. En efecto, nuestra ley de aguas
la considera un vertido a las aguas
subterráneas y la somete a un régimen
jurídico que en la práctica impide su
aplicación. El régimen de puesta en marcha
requiere de una triple relación con la
administración hidráulica: primero se
requiere un régimen de concesión de los
caudales a recargar; después, la
correspondiente autorización de vertido y,
por último, la somete al canon de
regulación, puesto que considera a las obras
de recarga como obras de regulación. Vamos,
para desmotivar a todo el que tuviera la
intención de poner en marcha una recarga
artificial en España. Y para terminar de
poner la guinda, se exige un estudio
hidrogeológico que demuestre la inocuidad
del vertido a las aguas subterráneas
(concepto sin definir jurídicamente y, por
tanto, completamente subjetivo).
Yo pienso que la recarga
artificial puede aportar grandes cosas a
nuestro sistema de gestión de los recursos
hídricos. Y me consta que desde diversos
estamentos sociales (entre ellos el Club del
Agua Subterránea) se ha pedido reiteradas
veces que la recarga artificial deje de ser
considerada un vertido para que se pueda
desarrollar. Pero hasta ahora (y nunca
perderemos la esperanza de que esto cambie)
nuestros políticos no han movido un dedo
para cambiar este ridículo estatus. Se ve
que saben mucho más que los técnicos… nos lo
demuestran a diario, y así nos va. |
|
|
|

sept./2019 |
 EL BORRADOR DEL
LIBRO VERDE PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA: EL BORRADOR DEL
LIBRO VERDE PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA:
IMPLICACIÓN EN LOS SECTORES DE LAS AGUAS
MINERALES ENVASADA Y DE LOS BALNEARIOS
José F. Albert. Dr. en Ciencias Geológicas. |
|
 Doctor
en Ciencias Geológicas por la Universidad de
Barcelona y Diplomado en Hidrología
Subterránea. Especialista en aguas termales
y geotermia, fue la primera persona en
España en doctorarse en esta disciplina
(1976). Ha dirigido durante veinticinco años
numerosos proyectos nacionales e
internacionales en el campo de la Geotermia,
tanto en el sector público como en el
privado, así como proyectos de I+D de la
Unión Europea. Desde 2013 es asesor del
Instituto Volcanológico de Canarias y
coordina los proyectos de investigación
geotérmica de las islas. Como Director de
Recursos de Agua del Grupo Danone
(1990-2010) principal productor mundial de
Aguas Minerales, ha desarrollado su
actividad de búsqueda y evaluación de
recursos hídricos durante otros veinte años
en más de treinta países de Europa, Asia,
África y América latina. Vicepresidente de
la Asociación Nacional de Empresas de Aguas
de Bebida Envasadas (ANEABE) de 2007 a 2012
y Presidente del Comité de Expertos de
ANEABE (1990- 2012), año de su jubilación
.Premio Nacional de Geología y Víctor de
Plata al Mérito Académico, es autor de más
de cuarenta artículos en revistas
científicas nacionales e internacionales y
de numerosas publicaciones sobre geotermia y
geoquímica de aguas minerales y termales.
Ponente en numerosos congresos y miembro del
tribunal de varias tesis doctorales, ha
desarrollado también actividad docente en
las universidades de Barcelona y Madrid. Doctor
en Ciencias Geológicas por la Universidad de
Barcelona y Diplomado en Hidrología
Subterránea. Especialista en aguas termales
y geotermia, fue la primera persona en
España en doctorarse en esta disciplina
(1976). Ha dirigido durante veinticinco años
numerosos proyectos nacionales e
internacionales en el campo de la Geotermia,
tanto en el sector público como en el
privado, así como proyectos de I+D de la
Unión Europea. Desde 2013 es asesor del
Instituto Volcanológico de Canarias y
coordina los proyectos de investigación
geotérmica de las islas. Como Director de
Recursos de Agua del Grupo Danone
(1990-2010) principal productor mundial de
Aguas Minerales, ha desarrollado su
actividad de búsqueda y evaluación de
recursos hídricos durante otros veinte años
en más de treinta países de Europa, Asia,
África y América latina. Vicepresidente de
la Asociación Nacional de Empresas de Aguas
de Bebida Envasadas (ANEABE) de 2007 a 2012
y Presidente del Comité de Expertos de
ANEABE (1990- 2012), año de su jubilación
.Premio Nacional de Geología y Víctor de
Plata al Mérito Académico, es autor de más
de cuarenta artículos en revistas
científicas nacionales e internacionales y
de numerosas publicaciones sobre geotermia y
geoquímica de aguas minerales y termales.
Ponente en numerosos congresos y miembro del
tribunal de varias tesis doctorales, ha
desarrollado también actividad docente en
las universidades de Barcelona y Madrid. |
|
El
Ministerio para la Transición Ecológica
lleva unos meses elaborando un borrador del
llamado Libro Verde para la Gobernanza del
Agua. Se trata de un documento muy ambicioso
que aborda cuestiones relativas a la gestión
de todo tipo de aguas, motivadas
principalmente por el cambio climático y su
impacto en la sequía. El principal propósito
del Ministerio es recabar opiniones en
relación con las disfunciones del modelo de
gobernanza vigente y analizar propuestas de
mejora. En la dirección
http://www.librogobernanzagua.es/, puede
encontrarse el borrador del documento.
 Si
tal como se indica en la web “el
Ministerio para la Transición Ecológica,
busca abrir
espacios de debate y
generar propuestas de mejora en colaboración
con los actores
institucionales y las partes interesadas”,
estas son las reflexiones de un hidrogeólogo
ya jubilado, que ha convivido con los
sectores de aguas minerales envasadas y
balnearios durante una gran parte de su vida
profesional. Si
tal como se indica en la web “el
Ministerio para la Transición Ecológica,
busca abrir
espacios de debate y
generar propuestas de mejora en colaboración
con los actores
institucionales y las partes interesadas”,
estas son las reflexiones de un hidrogeólogo
ya jubilado, que ha convivido con los
sectores de aguas minerales envasadas y
balnearios durante una gran parte de su vida
profesional.
Se propone
en este borrador de Libro Verde “Eliminar
distinciones regulatorias en materia de
aguas subterráneas mediante la supresión del
artículo 1.5 del TRLA”, el cual dispone
que las aguas minerales y termales se
regularán por su legislación específica (…).
Esta
modificación tiene una
gran relevancia, ya que implicaría una
modificación de la naturaleza jurídica de
las aguas minerales y termales, de modo que
éstas dejen de estar reguladas por la Ley de
Minas y pasen a estar bajo la tutela de la
Ley de Aguas, lo que afecta a la titularidad
de las mismas.
Con la situación actual,
ambos sectores han crecido y se han
desarrollado bajo la tutela eficaz de la Ley
de Minas, representada por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) y las
Comunidades Autónomas (CCAA). Las
principales características de esta tutela
son:
• Régimen jurídico
diferencial
Las aguas minerales y
termales presentan un régimen de
distribución de competencias singularizado
respecto del establecido para el resto de
los recursos hídricos. Esta es la conclusión
que fácilmente se extrae si acudimos a los
arts. 148.1.10ª y 149.1.22ª de la
Constitución Española (CE).
Las aguas minerales y
termales se mantienen al margen del régimen
competencial establecido para los recursos
hídricos, en atención al modo incuestionable
con el que el art. 148.1.10ª. CE otorga las
competencias sobre estas aguas en favor de
las CCAA, singularidad justificada por el
hecho de que la Ley de Minas, y el
Reglamento que la desarrolla (Real Decreto
2857/1978), incluyen a las aguas minerales y
termales dentro de los recursos minerales
que componen la Sección B. Además, existen
normativas de rango inferior que regulan de
forma específica aspectos relativos a su
explotación y comercialización.
El Real Decreto
Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, así lo
dispone en el Art.1 apartado 5 en virtud del
cual “Las aguas minerales y termales se
regularán por su legislación específica”,
sin perjuicio de que el apartado 2 del mismo
artículo señala que “Es también objeto de
esta ley el establecimiento de las normas
básicas de protección de las aguas
continentales, costeras y de transición, sin
perjuicio de su calificación jurídica y de
la legislación específica que les sea de
aplicación”.
Ello significa que
también están bajo el ámbito de aplicación
de la Ley de Aguas en lo que se refiere a su
protección, lo que no es impedimento para
tener una naturaleza jurídica especial y por
tanto una legislación específica. Además,
una de las máximas siempre tenidas en cuenta
por la normativa que tradicionalmente ha ido
conformando el régimen jurídico de las aguas
minerales y termales ha sido el
reconocimiento y respeto a la posible
existencia de propiedad privada sobre este
tipo de recursos, a la que se viene
reconociendo como una propiedad especial y
diferente tanto del resto de los recursos
hidráulicos como mineros.
• Un recurso minero
renovable
Las aguas minerales se
diferencian del resto de recursos minerales
por su carácter renovable. La cantidad
extraída debe ser siempre inferior a la
recarga promedio anual del acuífero, de
manera que se asegure su sostenibilidad
cuantitativa y cualitativa, manteniendo
siempre constante su composición química. La
planta envasadora o el balneario son los
primeros interesados en preservar su
recurso, que constituye la base de su
actividad económica a medio y largo plazo.
• Estricta autorización,
vigilancia y control de las autoridades
Las autoridades mineras y
sanitarias desempeñan una labor fundamental
para garantizar la protección y las
características de este recurso minero. Así,
para obtener la declaración de la condición
de mineral las aguas deben reunir unas
características muy específicas, superar
estrictos análisis químicos y
microbiológicos mensuales durante dos ciclos
hidrológicos y un largo expediente
administrativo, de acuerdo con lo indicado
por las Directivas 80/777/CEE, 96/70/CE,
2003/40/CE y 2009/54/CE y sus
correspondientes transposiciones al
ordenamiento jurídico español.
Es la autoridad minera
quien decide, previa consulta a otras
administraciones como la hidráulica, cual es
el caudal óptimo de aprovechamiento de la
captación y su correcto perímetro de
protección, con el fin de que sea compatible
con otras actividades y evitar posibles
afecciones al acuífero.
El perímetro de
protección es aquella superficie de terreno
en la que se limitan o se condicionan las
actividades que pueden perjudicar al
acuífero. Su función es garantizar la pureza
original de las aguas minerales y se
delimita en base a criterios muy estrictos.
El número de zonas a definir en el perímetro
de protección se decide en función de las
características hidrogeológicas e
hidrodinámicas del acuífero e integran una
zona inmediata para la protección de la
captación, una zona de protección
cualitativa y otra de protección
cuantitativa.
El Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) trabaja muy
estrechamente con las distintas
administraciones, así como con otros agentes
sociales comprometidos con la protección de
las aguas subterráneas, además de elaborar
los correspondientes informes preceptivos
para la declaración y autorización de las
aguas minerales.
De todo lo expuesto puede
concluirse que:
1) El sector de las aguas
minerales y el de los balnearios deberían
seguir con su régimen legislativo y
administrativo actual, ya que se ha
demostrado eficaz y eficiente para la
regulación de ambos sectores y de la gestión
de los acuíferos. El cambio jurídico
propuesto implica abandonar un sistema que
funciona y afrontar nuevos claros riesgos
sin beneficio social aparente.
Son las autoridades
mineras quienes tienen los conocimientos
técnicos y experiencia para supervisar y
autorizar las explotaciones de agua mineral
y termal. Además, cabe recordar que las
extracciones de las aguas minerales y
termales constituyen sólo el 0,03% de los
recursos hídricos subterráneos. ¿Qué sentido
tiene? ¿Ansia de poder en manos de otros
estamentos?
2) El cambio
competencial, y la inclusión de las aguas
mineromedicinales y termales dentro de la
Ley de Aguas conlleva o pretende, de
entrada, una declaración de las aguas como
un bien público, situación esta que no
encuentra fundamento en la causa de utilidad
pública o de interés social que debe
presidir dicha declaración, y al mismo
tiempo supone un quebranto de derechos
constitucionales tan importantes como el
derecho a la propiedad.
La inclusión de las aguas
minerales y termales bajo la competencia de
la Ley de Aguas, y con ello su declaración
de bien de dominio público, y la supresión
de cualquier tipo de propiedad sobre las
mismas, tampoco asegura por sí mismo el uso
público del recurso, ni una mejor
distribución pública, objetivos que debe
perseguir siempre toda declaración de
dominio público de un bien.
Respecto al concepto de
prestación de un servicio público, este
requisito no sería aplicable dado que las
aguas minerales, mineromedicinales y
termales siempre han estado directamente
asociadas a una actividad empresarial.
Además, con el cambio jurídico planteado no
se busca la satisfacción de una necesidad
colectiva concreta.
La declaración de bien
público no tendría un especial efecto
directo en lo que la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional ha venido
conceptuando como “fomento de la riqueza
nacional”, por el contrario, su declaración
como bien público pondría en peligro una
actividad empresarial centenaria, que sí
crea riqueza en territorios en su mayoría
rurales.
3) En definitiva, el
único fundamento para justificar las
pretensiones que se recogen en el
Libro Verde
de la Gobernanza del Agua es simplemente la
“coherencia con el resto del
ordenamiento jurídico
español”.
Sin embargo, en base a lo
expuesto, quien escribe estas líneas
entiende que no concurren razones ni de
eficacia, ni de interés público, ni de
carácter técnico ni medioambiental que
justifiquen un cambio jurídico tan relevante
como el recogido en el borrador actual del
Libro Verde. Muy al contrario, este cambio
legislativo y sus consecuencias supondrían
un claro riesgo para los sectores económicos
que se ha generado alrededor de este bien
hídrico, principalmente en pequeños núcleos
rurales.
La realidad actual y los
resultados prácticos que han convertido a
España en uno de los principales actores
europeos en la actividad de aguas minerales
y termales, llevan a considerar la actual
Ley de Minas como una eficaz herramienta que
ha permitido la creación de riqueza en
perfecta armonía con la protección de la
calidad y de la sostenibilidad de las aguas
minerales y termales, bajo la supervisión de
las autoridades mineras y bajo el régimen de
propiedad actual. |
| |
|

julio/2019 |
 HIDROGEÓLOGO
¿UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN? HIDROGEÓLOGO
¿UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Irene de Bustamante Gutiérrez. Doctora en
Ciencias Geológicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora Titular en
el Departamento de Geología de la
Universidad de Alcalá, y Directora Adjunta
de IMDEA Agua. |
 Irene
de Bustamante Gutiérrez.
Doctora en Ciencias
Geológicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesora Titular en el Departamento
de Geología de la Universidad de Alcalá, y
Directora Adjunta de IMDEA Agua. Entre sus
líneas de investigación actuales se puede
destacar: reutilización de aguas regeneradas
para riego y recarga, hidrogeología, calidad
y contaminación del agua, y cartografía
ambiental. Ha participado en más de 60
proyectos y contratos de investigación,
siendo en 35 de ellos investigador
principal. Los resultados se reflejan en más
de 200 trabajos en revistas, libros y
monografías, tres patentes y un software. Ha
dirigido 9 tesis doctorales, 4 tesis de
Licenciatura y 45 proyectos de máster. Cabe
destacar también su actividad como Directora
del Máster en Hidrología y Gestión de los
Recursos Hídricos, además de formar parte de
la Comisión Docente del Doctorado en
Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos. Recientemente ha obtenido varios
premios de investigación, 3 de ellos por el
proyecto Consolider Tragua “Tratamiento y
Reutilización de aguas residuales para una
gestión sostenible", otorgados por el
Consejo Social de la Universidad de Alcalá,
en 2007; por la International Water
Association en 2012, dentro de la categoría
“Grand prize in the practical realization” y
por la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica en 2012 por ser uno de
los cinco proyectos más representativos de
la calidad de la ciencia española. Así
mismo, obtuvo en 2012 un accésit durante la
XIV Edición Premios Fundación 3M a la
Innovación, por su trabajo "Evolución de
trazas de fármacos en el tratamiento de
aguas residuales urbanas”. Irene
de Bustamante Gutiérrez.
Doctora en Ciencias
Geológicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesora Titular en el Departamento
de Geología de la Universidad de Alcalá, y
Directora Adjunta de IMDEA Agua. Entre sus
líneas de investigación actuales se puede
destacar: reutilización de aguas regeneradas
para riego y recarga, hidrogeología, calidad
y contaminación del agua, y cartografía
ambiental. Ha participado en más de 60
proyectos y contratos de investigación,
siendo en 35 de ellos investigador
principal. Los resultados se reflejan en más
de 200 trabajos en revistas, libros y
monografías, tres patentes y un software. Ha
dirigido 9 tesis doctorales, 4 tesis de
Licenciatura y 45 proyectos de máster. Cabe
destacar también su actividad como Directora
del Máster en Hidrología y Gestión de los
Recursos Hídricos, además de formar parte de
la Comisión Docente del Doctorado en
Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos. Recientemente ha obtenido varios
premios de investigación, 3 de ellos por el
proyecto Consolider Tragua “Tratamiento y
Reutilización de aguas residuales para una
gestión sostenible", otorgados por el
Consejo Social de la Universidad de Alcalá,
en 2007; por la International Water
Association en 2012, dentro de la categoría
“Grand prize in the practical realization” y
por la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica en 2012 por ser uno de
los cinco proyectos más representativos de
la calidad de la ciencia española. Así
mismo, obtuvo en 2012 un accésit durante la
XIV Edición Premios Fundación 3M a la
Innovación, por su trabajo "Evolución de
trazas de fármacos en el tratamiento de
aguas residuales urbanas”. |
|
 Una
amenaza de alto riesgo se extiende en el
actual escenario ambiental, donde los
recursos hídricos continúan marcando el
pulso del planeta: la desaparición de una
especie. Una
amenaza de alto riesgo se extiende en el
actual escenario ambiental, donde los
recursos hídricos continúan marcando el
pulso del planeta: la desaparición de una
especie.
Es preocupante que, en
determinados eventos suscritos en el marco
de la hidrogeología, la edad media de los
asistentes sea bastante elevada ¿Dónde están
los jóvenes hidrogeólogos? Os invito a
visitar la fototeca del Club del Agua
Subterránea [1]. En las reuniones
científicas su asistencia es más elevada y
suelen ser jóvenes que se encuentran
trabajando en algún centro académico y/o de
investigación.
El artículo publicado en
2014 en Tierra y Tecnología [2], define al
hidrogeólogo como “un auténtico hombre
orquesta”, que debe tener conocimientos en
todas las áreas geológicas, climatología,
hidrografía perforación, legislación, etc.,
y proveniente de múltiples titulaciones.
También sabemos del gran abanico de salidas
profesionales que tiene este tipo de
especialistas.
Entonces ¿Dónde está el
problema? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
En España se impartían tres cursos de
especialización en hidrogeología, de los que
sólo queda uno; y en las distintas
facultades y escuelas, la hidrogeología es
una materia en torno a los 6 ECTS, inserta
en algún curso de la carrera. Si ni desde la
propia academia peleamos por esta
disciplina, mal podremos motivar a nuestros
estudiantes a sumergirse en el mundo del
agua. Otro problema que he detectado en los
jóvenes hidrogeólogos es que les gusta poco
el campo, prefieren trabajar con modelos
matemáticos o con ensayos de laboratorio.
Pero la responsabilidad
no está sólo en la academia ¿Qué hace la
administración por fomentar la vinculación
de estos profesionales cualificados en sus
estamentos? ¿en qué lugar del limbo se
encuentra la geología (motor de la
hidrogeología) en la enseñanza primaria y
secundaria? ¿Qué actividades de divulgación
realizamos para dar a conocer a la sociedad
quienes somos y qué hacemos?
¿Tendremos que hablar
dentro de unos años de la extinción del homo
hidroligensis al inicio del Antropoceno?
[1]
https://www.clubdelaguasubterranea.org/album.htm
[2]
https://www.icog.es/TyT/index.php/2009/11/que-es-la-hidrogeologia-el-geologo-y-la-hidrogeologia/
|
| |

julio/2019 |
 SELECCIÓN DE
INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA SELECCIÓN DE
INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA
Juan Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero
de Minas |
 Juan
Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero de
Minas por la Universidad Politécnica de
Madrid. Diplomado en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San
Telmo de Sevilla. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales por la
Fundación Tripartita. Especialista en
Hidrogeología, Minería y Medioambiente.
Durante 19 años trabajo en la consultora
FRASA Ingenieros como Jefe de Proyectos,
simultaneando esta actividad con la docencia
como Profesor de Hidrogeología en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid (8 años). Desde 2008 es responsable
del área de hidrogeología de la compañía
minera Cobre Las Cruces (Sevilla). Tiene 4
premios académicos y menciones especiales,
tanto nacionales como internacionales,
siendo coautor de 3 libros, 5 capítulos de
libros, 5 artículos indexados, 14 artículos
en revistas técnicas y más de 35 ponencias
en congresos internacionales. Ha
desarrollado su vida profesional en 8 países
en 3 continentes (Europa, África y América) Juan
Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero de
Minas por la Universidad Politécnica de
Madrid. Diplomado en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San
Telmo de Sevilla. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales por la
Fundación Tripartita. Especialista en
Hidrogeología, Minería y Medioambiente.
Durante 19 años trabajo en la consultora
FRASA Ingenieros como Jefe de Proyectos,
simultaneando esta actividad con la docencia
como Profesor de Hidrogeología en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid (8 años). Desde 2008 es responsable
del área de hidrogeología de la compañía
minera Cobre Las Cruces (Sevilla). Tiene 4
premios académicos y menciones especiales,
tanto nacionales como internacionales,
siendo coautor de 3 libros, 5 capítulos de
libros, 5 artículos indexados, 14 artículos
en revistas técnicas y más de 35 ponencias
en congresos internacionales. Ha
desarrollado su vida profesional en 8 países
en 3 continentes (Europa, África y América) |
|
El pasado 21
de marzo tuvimos la ocasión de participar en
la Jornada que el CAS organizó en Madrid,
relativa al Uso Eficaz de Indicadores en
la Gestión de las Aguas Subterráneas.
Aun cuando
el agua (después del aire) es el recurso más
abundante que encontramos en nuestro
planeta, el agua de calidad no es tan
abundante, tanto por su acceso, como por el
volumen disponible y su pureza. Todos somos
conscientes del valor que tiene este
recurso, así como la importancia de
racionalizar y optimizar su empleo, sin
poner por ello en riesgo al entorno,
garantizando su correcta gestión (captación,
tratamiento, distribución y devolución al
medio), y a un coste razonable.
Un
indicador es una herramienta que permite
valorar el funcionamiento de algo complejo
pero medible, de forma que puedan tomarse
decisiones en función de su evolución con
respecto al objetivo para el que ha sido
definido.
La
definición de un indicador debe responder a
un objetivo concreto, de forma que
resulte tanto representativo del proceso a
controlar como fiable y objetivo. La
definición de un indicador conlleva, además
de su selección, concretar los medios
instrumentales de medida disponibles,
unidades, rango de variabilidad y valores de
referencia que indiquen cuando tomar una
decisión, evitando sesgos.
Deben
buscarse indicadores de fácil comprensión
(bien descritos), duraderos y conocidos, de
forma que puedan existir referencias. El uso
correcto de un indicador puede incluso
señalar, de forma predictiva, cual es la
tendencia del sistema si no se ejercen
cambios.
En
cualquiera de los casos interesa validar
periódicamente los indicadores empleados,
analizando la conveniencia o no de continuar
con cada uno de ellos, ya que pueden dejar
de ser representativos o producir un sesgo
en la información. En esos casos pueden ser
complementados o sustituidos por otros.
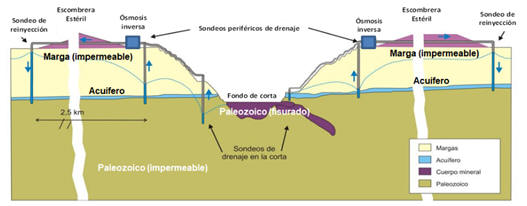 En
minería, los parámetros típicos de
control son: abatimiento de nivel
piezométrico, calidad físico-química y
microbiológico del agua, caudal
extraído/tratado, todos aquellos
relacionados con la calidad del agua, coste,
consumo energético y en reactivos, tiempo,
presiones, etc. Para el control de cada uno
de estos parámetros, pueden construirse
multitud de indicadores en función de
nuestras necesidades. En
minería, los parámetros típicos de
control son: abatimiento de nivel
piezométrico, calidad físico-química y
microbiológico del agua, caudal
extraído/tratado, todos aquellos
relacionados con la calidad del agua, coste,
consumo energético y en reactivos, tiempo,
presiones, etc. Para el control de cada uno
de estos parámetros, pueden construirse
multitud de indicadores en función de
nuestras necesidades.
Transversalmente existen una serie de
exigencias y requisitos que deben cumplirse,
tanto impuestos por la Administración como
auto-impuestos por la propia empresa, que
permiten definir valores umbral que exigen
alguna actuación concreta. Esta
circunstancia exige un control que, mediante
indicadores sencillos, puede llevarse a la
práctica.
En
operaciones mineras, el control se realiza
de forma multiparamétrica, enfocado tanto al
cumplimiento de objetivos como a la
optimización de costes. Frente al empleo de
un indicador complejo, puede usarse un
conjunto de indicadores sencillos,
destinados cada uno de ellos a una faceta de
control (producción, coste/consumo,
eficacia, etc.). De esta forma podremos
obtener una mayor y más concreta información
en el momento de analizar el sistema.
El número de
indicadores a emplear en minería puede ser
altísimo, ya que cada área busca aquellos
que mejor resultado pueden darle para
controlar el objetivo particular de cada uno
de ellos. Así mismo, existen diferentes
niveles (escalas de análisis) que exigen el
empleo de indicadores más concretos o más
generales.
Cuando se
trata de comparar entre diferentes elementos
de un sistema (sondeos de drenaje, por
ejemplo), o se pretende analizar la
evolución que con el tiempo presenta cada
elemento, deben buscarse unidades homogéneas
de comparación (caudal específico, etc.)
El seguimiento de uno o
varios Indicadores no debe considerarse un
fin en sí mismo, sino una herramienta para
valorar la gestión aplicada en pro de su
excelencia, detectando riesgos y
oportunidades. |
| |

junio/2019 |
 UN FUTURO
ESPERANZADOR PARA EL SECTOR DE LA GEOTERMIA UN FUTURO
ESPERANZADOR PARA EL SECTOR DE LA GEOTERMIA
Celestino García de la Noceda Márquez,
Jefe de proyectos de Investigación Geotérmica del IGME y
vocal del CAS |
 Celestino
García de la Noceda Márquez. Ingeniero de Minas. Desde
hace más de 39 años trabaja en el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME). Emprende su actividad en el
IGME en el campo de las Aguas Subterráneas en las
Cuencas altas del Júcar y Segura y posteriormente en la
Cuenca del Ebro. En el año 1982 comienza su actividad en
el campo de la Energía Geotérmica y desde 1984 es
responsable de los proyectos de Investigación Geotérmica
realizados por el IGME. Durante estos años ha
compatibilizado su actividad en Investigación Geotérmica
con la Investigación Hidrogeológica, participando en
numerosos proyectos llevados a cabo por el IGME. Cabe
destacar los proyectos de investigación geotérmica en
Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia o
Mallorca, entre otras zonas. Ha participado en diversos
proyectos de la Unión Europea en temas de Energía
Geotérmica y ha sido miembro del grupo de expertos que
han participado en la selección de proyectos tanto de
I+D como de Demostración. Es coordinador del grupo de
Identificación de Recurso en la Plataforma Tecnológica
Española de Geotermia, GEOPLAT. Miembro del Comité
Técnico AEN/CTN 100 de AENOR que ha redactado la norma
100715-1 para sistemas geotérmicos en circuito cerrado
vertical. Ha participado en numerosas reuniones tanto
nacionales como internacionales relacionadas con su
actividad Geotérmica e Hidrogeológica y es autor de un
gran número de comunicaciones, ponencias y artículos. Celestino
García de la Noceda Márquez. Ingeniero de Minas. Desde
hace más de 39 años trabaja en el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME). Emprende su actividad en el
IGME en el campo de las Aguas Subterráneas en las
Cuencas altas del Júcar y Segura y posteriormente en la
Cuenca del Ebro. En el año 1982 comienza su actividad en
el campo de la Energía Geotérmica y desde 1984 es
responsable de los proyectos de Investigación Geotérmica
realizados por el IGME. Durante estos años ha
compatibilizado su actividad en Investigación Geotérmica
con la Investigación Hidrogeológica, participando en
numerosos proyectos llevados a cabo por el IGME. Cabe
destacar los proyectos de investigación geotérmica en
Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia o
Mallorca, entre otras zonas. Ha participado en diversos
proyectos de la Unión Europea en temas de Energía
Geotérmica y ha sido miembro del grupo de expertos que
han participado en la selección de proyectos tanto de
I+D como de Demostración. Es coordinador del grupo de
Identificación de Recurso en la Plataforma Tecnológica
Española de Geotermia, GEOPLAT. Miembro del Comité
Técnico AEN/CTN 100 de AENOR que ha redactado la norma
100715-1 para sistemas geotérmicos en circuito cerrado
vertical. Ha participado en numerosas reuniones tanto
nacionales como internacionales relacionadas con su
actividad Geotérmica e Hidrogeológica y es autor de un
gran número de comunicaciones, ponencias y artículos. |
|
 El
pasado mes de abril de 2019 tuvo lugar la
reunión del grupo de expertos en Geotermia
de la Agencia Internacional de la Energía y
el workshop que tradicionalmente se organiza
con motivo de las reuniones que este grupo
celebra en los diferentes lugares del mundo.
La reunión, organizada por la Plataforma
Tecnológica y de Innovación Española de
Geotermia (GEOPLAT), como miembro del grupo
de expertos, con el apoyo de la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias y el
Instituto Tecnológico de Canarias, puede
suponer un importante punto de inflexión en
el desarrollo de la energía geotérmica en
España. El
pasado mes de abril de 2019 tuvo lugar la
reunión del grupo de expertos en Geotermia
de la Agencia Internacional de la Energía y
el workshop que tradicionalmente se organiza
con motivo de las reuniones que este grupo
celebra en los diferentes lugares del mundo.
La reunión, organizada por la Plataforma
Tecnológica y de Innovación Española de
Geotermia (GEOPLAT), como miembro del grupo
de expertos, con el apoyo de la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias y el
Instituto Tecnológico de Canarias, puede
suponer un importante punto de inflexión en
el desarrollo de la energía geotérmica en
España.
Casi 10 años
después de que se celebrase en Madrid una
reunión similar con la participación de
numerosos expertos mundiales y nacionales,
la reunión celebrada en Canarias ofreció una
visión confrontada con expertos mundiales
sobre las posibilidades reales de la
geotermia en España y va a permitir la
reorientación de la actividad geotérmica a
desarrollar en los próximos años con vistas
a la demostración de la viabilidad de los
diferentes tipos de proyectos geotérmicos
posibles en el territorio.
Desde luego,
el acierto en la selección del lugar de
celebración de la reunión es un hecho
evidente. La geotermia en Canarias se
encuentra en la actualidad ante el reto
inexcusable de demostrar que la aplicación
de la energía geotérmica para la producción
de electricidad es viable en las islas. Las
investigaciones realizadas y las previstas a
medio plazo han de concluir con los modelos
de campo geotérmico que tendrán que ser
confirmados mediante perforaciones. Quedan
para otros momentos posteriores los
desarrollos de técnicas innovadoras en
exploración ya que éstas deberán ser
demostradas en campo confrontadas ante
yacimientos geotérmicos reales. Sin embargo
aún hay grandes posibilidades de desarrollo
tecnológico a desplegar en las actividades
previstas a medio plazo en los aspectos
ambientales y de perforación en zonas
sensibles, en instrumentación y en técnicas
auxiliares para los sondeos.
Pero sin
duda, el reto que tiene que ser afrontado
desde el primer momento y lo que supone el
punto de inflexión que debe ser establecido
en relación con la geotermia en las islas es
el de coordinación y trabajo en equipo de
las diferentes entidades que deben
participar en el desarrollo de la geotermia
en Canarias. Sin este esfuerzo integrador,
el futuro de la geotermia profunda en
Canarias será un tremendo fracaso, se habrán
echado por tierra más de 30 años de
esfuerzos y se tendrá que luchar contra otro
“fantasma geotérmico” como fue el sondeo
Lanzarote-1.
Algo que no
podemos obviar por más tiempo es la entrada
de nuevos agentes en el sector. Son varias
las entidades públicas y privadas que deben
estar presentes cuanto antes en el
desarrollo de la geotermia. Sin ellas, las
posibilidades de éxito de la geotermia
pueden ser netamente mínimas. Por ello se
hace necesario contar con el esfuerzo de
todos evitando los protagonismos y los
intentos de monopolizar tecnologías,
territorios, subsectores,…
En todo
caso, la geotermia profunda en España no
sólo pasa por Canarias. Las posibilidades de
aprovechamiento en las restantes áreas del
territorio español no son en absoluto
desdeñables. Hace falta iniciativa, voluntad
y apoyo, pero se puede lograr el éxito, tal
como también se puso de manifiesto en la
reunión de Canarias. El futuro depende
también es este caso de esa colaboración
entre entidades implicadas en este tema. Tal
vez sea el momento se “reescribir” con
nuevas orientaciones los planteamientos que
el sector de la geotermia profunda se había
trazado antes de la moratoria de las
renovables en 2012. No sólo se trata de
financiación; es imprescindible aunar
esfuerzos y apoyar decididamente los
proyectos que se acerquen al aprovechamiento
de la geotermia de media (e incluso de alta)
entalpía. Aunque parezca que los momentos no
son propicios, no cabe duda que se ha
superado el rechazo irracional hacia la
producción de energía eléctrica con
renovables y hay que prepararse para una
etapa con mejores oportunidades.
Tras estos
párrafos dedicados a la geotermia
convencional profunda, cabría preguntarse
qué panorama se vislumbra en cuanto a la
geotermia somera. En la reunión celebrada en
Canarias se puso claramente de manifiesto el
importante crecimiento que podría tener el
sector con los apoyos adecuados. Se está
desarrollando un amplio esfuerzo en mejorar
la calidad y garantía de los trabajos
mediante una mejor formación y cualificación
de los técnicos y con unas exigencias
mayores para verificar la calidad. En este
sentido, no podemos olvidar que sectores
aparentemente cercanos continúan
distorsionando la información y verificación
de las características de las instalaciones,
lo que puede perjudicar a la larga a todos
los sectores próximos. Confiamos que estas
maniobras vayan siendo clarificadas y el
sector de la geotermia somera pueda seguir
creciendo al ritmo que corresponde y
respondiendo a las exigencias que las
directivas europeas establecen para la
eficiencia energética en climatización.
Si algo se
ha podido aprender de la reunión celebrada
en Canarias es que la colaboración de todos
los agentes, la transmisión de conocimiento
y el intercambio de información son la única
vía posible para desarrollar las tecnologías
que permitan lograr los objetivos de
exploración, desarrollo y utilización de la
energía geotérmica en España. Se requiere la
implicación y amplitud de miras de todos
para que este espíritu de integración y
coordinación pueda ser real y permita
alcanzar las metas deseadas, mucho más allá
de lo que nuestros objetivos particulares
nos permitan vislumbrar. |
| |

mayo/2019 |
 EL FUTURO DEL AGUA EL FUTURO DEL AGUA
Alberto Jiménez
Madrid. Doctor en Ciencias del Medio Ambiente. Miembro
Consejo Asesor del CAS |
|

Alberto Jiménez Madrid es Doctor en Ciencias del Medio
Ambiente. Especialista en planificación de los recursos
hídricos y ordenación del territorio. Autor de más de 80
publicaciones y ponencias de especialista en más de 10
países de Europa y en Sudamérica relacionadas con la
gestión del agua y los recursos naturales. Tiene
experiencia en dirección de proyectos en Europa,
América, Asia y África. Profesor Asociado de
Universidad. Profesor Tutor UNED. Perito judicial
especialista en medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo. Premio Internacional de
Investigación “Profesor William R. Dearman QJEGH” en
2011 y Premio Nacional Alfons Bayó 2014 otorgado por la
Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo
Español) por su trayectoria.
En
la actualidad es Director General de la consultora
PROAMB Integrada, miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y del
Comité Consultor de la Cátedra de Planificación
Estratégica Territorial y Gobernanza Local de Málaga. |
|
 Según
la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión
de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá
especialmente agravada en entornos del Mediterráneo,
debido al excesivo uso sin control de los recursos, la
falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha
provocado una pérdida en la calidad y cantidad del
recurso disponible, así como la degradación de los
ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá
potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las
previsiones de cambio climático que para la región se
prevé desde organismos e instituciones como el IPCC. Según
la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión
de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá
especialmente agravada en entornos del Mediterráneo,
debido al excesivo uso sin control de los recursos, la
falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha
provocado una pérdida en la calidad y cantidad del
recurso disponible, así como la degradación de los
ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá
potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las
previsiones de cambio climático que para la región se
prevé desde organismos e instituciones como el IPCC.
Tras
años de retraso en la aprobación de los diferentes
planes hidrológicos de cuenca, la puesta al día con los
plazos marcados desde Europa para los diferentes ciclos
de la planificación ha supuesto un gran esfuerzo en
todos los sentidos para el Estado, las administraciones
públicas y las empresas privadas colaboradoras. Sin
embargo, este esfuerzo sitúa a España a la cabeza de los
países europeos que están al día, al menos sobre el
papel, con las obligaciones respecto a la gestión y
planificación de los recursos hídricos. Aun así, la
realidad reinante es que todavía quedan muchos campos en
los que avanzar y mejorar para alcanzar los objetivos de
las directrices que en materia de agua rigen desde
Europa, principalmente los recogidos en la Directiva
Marco del Agua.
Para
ello es necesario alcanzar un gran acuerdo, un pacto
nacional sobre el agua basado en la colaboración y
coordinación entre administraciones, que incluya las
voluntades tanto de los responsables técnicos como
políticos, con la intención de definir las líneas
estratégicas de futuro que deberán guiar la política en
materia de agua en nuestra tierra y su gestión, con el
fin de mejorar el actual escenario. Para ello, es
imprescindible abordar la temática desde sus diferentes
vertientes y afecciones (ambientales, sociales,
económicas, etc.) para consensuar un nuevo modelo
alternativo de gestión y planificación basado, a grandes
rasgos, en los siguientes hitos:
-
Las políticas de agua tienen que estar basadas en la
solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como
el recurso de la vida, debe ejercer de elemento
vertebrador del territorio. Existen cuencas
excedentarias que podrían paliar los problemas de
déficit hídrico que sufren otros sectores, siempre y
cuando el desarrollo futuro de la cuenca cedente no
se vea comprometido por posibles transferencias y se
cumplan los objetivos medioambientales de las masas
de agua.
-
Es fundamental la coordinación entre
administraciones, a todos los niveles, donde la
pluralidad de niveles de gobierno y la fragmentación
de competencias sobre los ámbitos que se tratan
originan en ciertos casos una gestión inadecuada de
la situación.
-
Se hace necesario un compromiso serio para
desarrollar los diferentes programas de medidas de
los planes hidrológicos. De forma recurrente se
aprecia el desplazamiento temporal de las medidas
propuestas de un ciclo de planificación al
siguiente, incluso la eliminación de horizontes
temporales para la ejecución de algunas de ellas sin
que otras medidas vengan a mejorar la situación de
estrés hídrico cada vez mayor, lo que denota que la
problemática no está en la teoría, sino en la puesta
en práctica y la voluntad de desarrollo de estos
programas de medidas.
-
Los procesos de participación e información pública
deben fomentar más el compromiso de la sociedad en
estos procesos, mediante la explicación de las
implicaciones que los documentos normativos
aprobados en los diferentes planes (hidrológicos,
zonas inundables, etc.) generan sobre el desarrollo
futuro del territorio, y evitar que dichos procesos
se conviertan en trámites legales que cumplir con
publicaciones en periodos vacacionales, entre otras
medidas, que lo último que buscan es la
participación ciudadana y de las administraciones
locales.
-
Se deben determinar con claridad los mecanismos y
fórmulas en los que se llevará a cabo la
recuperación del coste de los servicios relacionados
con el agua. Unificar criterios frente a la
dispersión normativa y prever aquellos mecanismos
necesarios para evitar duplicidades en cuanto a los
gravámenes exigidos.
-
Se hace necesaria una mayor conectividad entre los
avances científico-técnicos y los trabajos
desarrollados desde las administraciones. El
potencial humano de nuestra sociedad es enorme y
goza de reconocido prestigio a nivel internacional,
sin embargo, existe una falta de inclusión de los
resultados obtenidos en investigaciones y
desarrollos tecnológicos dentro de la toma de
decisiones en determinados ámbitos de la
planificación hidrológica.
-
En determinados ambientes es necesario el estudio,
desarrollo e implantación de fuentes alternativas de
suministro que aumenten el recurso disponible y
aseguren la capacidad de abastecimiento de la
población, no ya solo de la zona donde se lleven a
cabo las actuaciones. Estas medidas liberan recursos
procedentes de otras fuentes tradicionales que
pueden ser destinados a otros usos que consolidan y
fomentan el desarrollo del territorio, con la
consecuente creación de riqueza y mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos, así como la
mejora del estado de las masas de agua y ecosistemas
asociados. Dichas actuaciones deberán ir acompañadas
de planes de optimización energética, los cuales
permitirán aumentar la competitividad de nuestro
mercado, así como incidir positivamente sobre el
medio ambiente.
-
Alcanzar el objetivo de vertido cero mediante la
construcción de las EDAR que todavía se encuentran
pendiente de ejecutar y la modernización de aquellas
que lo precisen.
-
Es necesario efectuar un control eficiente y
vigilancia de los recursos extraídos y
suministrados, junto con campañas de concienciación
ciudadana. Estas medidas se tornan fundamentales
para poder alcanzar un uso sostenible de los
recursos hídricos y poder garantizar así el
abastecimiento futuro de la población.
-
Finalmente, se hace necesario el estudio de modelos
de uso conjunto de todos los recursos hídricos
disponibles encaminados a proponer alternativas y
garantizar el abastecimiento de los diferentes
municipios, de los usos asociados al desarrollo
económico y social de la población y, por supuesto,
garantizar el cumplimiento de los objetivos
ambientales de las diferentes masas de agua.
No
cabe duda de que España necesita de una política en
materia de agua seria, rigurosa, con respaldo económico
suficiente y sobre todo con voluntad e impulso político
que se traslade a una gestión sostenible e integral,
reflejo de la legislación vigente.
No se
puede olvidar que lo que tenemos no es la herencia de
nuestros antepasados, sino el préstamo de las
generaciones futuras, y es por ello que debemos trabajar
y cambiar las cosas para garantizar el bienestar de la
sociedad, reducir las incertidumbres que la falta de
inversión de estos últimos años nos ha generado,
alcanzar el buen estado de las masas de agua y preservar
nuestro patrimonio natural, el cual será el legado que
reciban las generaciones futuras. |
| |

abril/2019 |
 GEOPARQUES Y RECURSOS
HÍDRICOS: SIMBIOSIS PARA EL FOMENTO DEL GEOTURISMO. GEOPARQUES Y RECURSOS
HÍDRICOS: SIMBIOSIS PARA EL FOMENTO DEL GEOTURISMO.
Esther Martín
Pinto. Doctoranda de la Universidad de Málaga |
|

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de
Málaga, Master Ejecutivo en Gestión y Dirección de
Empresas por ESIC y Master en Gestión Hotelera por la
Universidad de Cornel en Nueva York. Habiendo disfrutado
de dos becas para estudiar y trabajar en EE. UU. En
España responsable del departamento de idiomas de
Ciomijas o Centro de Formación Integral de las
Industrias del Ocio, centro de la Junta de Andalucía
destinado a diseñar y ser banco de pruebas de la
formación profesional a nivel directivo de los futuros
líderes del sector turístico de Andalucía. Poco después
Jefa de Estudios y después Directora Académica, durante
12 años. A continuación, comencé a trabajar en Diamond
Resorts International como Training Manager Europe
siendo responsable de la formación de todos los
complejos hoteleros de la compañía en Europa. |
|
Los
Geoparques son, según definición de la UNESCO, áreas
geográficas unificadas donde lugares y paisajes
geológicos de relevancia internacional se gestionan con
un sentido holístico de protección, educación y
desarrollo sostenible. Es imposible desligar en los
Geoparques la riqueza geológica con el magnetismo que
atrae a los visitantes y que, además de disfrutar de los
paisajes y explicaciones geológicas, busca las raíces
socioculturales del territorio rural enfrentados a una
cada vez mayor sociedad urbanita. Todas estas visitas se
encuentran abarcadas en el concepto de Geoturismo y es
parte integral de los Geoparques y esencial para su
estabilidad y desarrollo, como atractor y promotor de la
economía local.
El
Geoturismo busca la integración de la industria del
turismo con la conservación e integración del patrimonio
geológico y geodiversidad, al mismo tiempo que promueve
el desarrollo económico y social de las comunidades
locales. En este sentido, España es el tercer país del
mundo en número de turistas extranjeros (75 millones de
turistas anuales), el primer país de la Unión Europea en
número de pernoctaciones y el 11 % de su producto
interior bruto es debido a la actividad económica
derivada de la actividad turística. También España es el
segundo país del mundo en número de Geoparques por lo
que cabría plantearse si no sería sensato integrar el
Geoturismo en los planes de fomento de este importante
sector económico del país como diversificación al
turismo ya establecido y asentado en el sol, la playa y
la cultura. |
Los
estudios psicológicos de percepción del paisaje destacan
que uno de los elementos objetivos más importantes a la
hora de apreciar y darle valor al medioambiente es la
presencia del agua. Este líquido elemento, ya sea
superficial o de origen subterráneo (aguas
subterráneas), debería tener mayor importancia entre los
Geoparques ya que una de las tipologías de los lugares
de interés geológico (LIG) que existen en estos ENP son
las hidrogeológicas. Sin embargo, esto contrasta con que
en España solo el 1’2 % de los LIGS ubicados en
Geoparques son hidrogeológicos, demostrando que las
aguas subterráneas son un aspecto poco estudiado en este
tipo de espacios, al igual que en otros Espacios
Naturales Protegidos (ENP), como los Parques Nacionales
o las Reservas de la Biosfera.
Esta
falta de representación del agua subterránea en los
Geoparques no se corresponde con la importancia del
agua, en general, y del agua subterránea, en particular,
en la Naturaleza. Hay que hacer un esfuerzo en el
estudio e inventario de LIGS que representen el ciclo
del agua en los Geoparques. De esta forma se conseguiría
que los visitantes y, también, los habitantes,
entendieran el importante papel que el agua juega en
estos espacios, creando un valor ambiental añadido y por
lo tanto se complementara la oferta de atracción
turística a estos espacios naturales. |
|
 |
| |

marzo/2019 |

PUNTO DE VISTA por
Gerardo Ramos González. (Dr. Ingeniero de Minas.
Vocal del CAS).
¿Te arriesgas con los zahoríes?
Mi
mujer es médico, quizás por eso siempre he pensado en el
paralelismo existente entre las ciencias del subsuelo:
Geología, Minería, Hidrogeología, Geofísica, etc. Con la
Medicina y sus especialidades.
De
entrada tanto en unas como en otras se trabaja con lo
oculto. En el caso de la Medicina con el cuerpo humano y
en las ciencias del subsuelo con la tierra.
Todo
está lleno de paralelismos. Los diagnósticos en ambos
casos deben hacerse mediante métodos indirectos, también
con sus similitudes. Así tenemos que para detectar masas
tumorales en el cuerpo humano se emplean diversas
técnicas entre las que se encuentra el escáner o TAC
(Tomografía Axial Computerizada), de gran similitud a la
geofísica sísmica que utilizamos para la prospección en
el subsuelo. Otras técnicas médicas como radiografías,
resonancia magnética, analíticas diversas, tienen su
reflejo en el estudio del subsuelo mediante geofísica
eléctrica, método electromagnético de dominio de tiempos
(S.E.D.T.) y geoquímicas.
Una
vez determinada la existencia de un tumor se suele
confirmar con una biopsia, entrando quirúrgicamente o
mediante endoscopia en la masa tumoral y tomando
muestras. El equivalente minero es el sondeo con
extracción de testigos.
Por
desgracia, aún en los tiempos que corren, existe un
personaje, el zahorí o el que, buscando una denominación
más científico-tecnológica, se hace llamar
radiestesista. Al final se trata de aprovecharse de la
necesidad y de la ignorancia propia de tiempos
medievales. Por desgracias el zahorí también tiene
paralelismo en la Medicina, y como ellos viene de la
noche de los tiempos. Es el curandero. Personaje
pernicioso donde los haya.
A lo
largo de mi vida laboral me he cruzado en varias
ocasiones con tan oscuro personaje. Los damnificados
tienen también algo en común con los afectados por los
curanderos y tanto a unos como a otros se les puede oír
decir: “le tengo mucha fe”. Y en la mayor parte de los
casos terminan en similares condiciones.
Generalmente el zahorí suele acompañar a mucho sondista
que, como mínimo, está demasiado preocupado por “hacer
metros”. Si acierta le va bien porque cobra. Si falla
también le va bien, cobra menos pero no pone tubería y,
en ocasiones, ni hace un correcto abandono del pozo.
Nuestro actual Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque está teniendo el gran acierto
de luchar contra las pseudo ciencias. Lástima su campaña
no llegue a estos personajes.
|

enero/2019 |

PUNTO
DE VISTA por Fernando Octavio de Toledo y Ubieto
(Jubilado. Ex Consejero
Técnico de la Dirección General del Agua, Vocal de la
Junta Directiva del Club del Agua Subterránea)
Evolución histórica de la gestión de
los recursos hídricos subterráneos en España
Cuando recibí el encargo, por parte de mis ilustres
colegas de la Junta Directiva del Club del Agua
Subterránea, de escribir un artículo con mi punto de
vista sobre los recursos de subsuelo, no pude por menos
que experimentar una cierta perplejidad, pues ya va para
cinco años que pasé a disfrutar de la condición de
jubilado y se aproximan a los veinte los que hace que
dejé de dedicarme de forma profesional al ejercicio del
noble oficio de Hidrogeólogo. Pero, tras dar un repaso a
la evolución del estado de la profesión en los últimos
tiempos, comprendí que hace falta una cierta perspectiva
histórica para opinar sobre las aguas subterráneas en
España.
De
muy antiguo, las aguas subterráneas han sido utilizadas
por el hombre para atender a sus necesidades básicas,
crear una agricultura más diversificada y originar
sociedades cada vez más complejas En un principio, los
aprovechamientos se basaban en captación de surgencias
naturales, extracción a partir de pozos someros y
drenaje de acuíferos superficiales mediante galerías u
obras rudimentarias
La
verdadera revolución en su uso estuvo ligada a: la
invención de la bomba de turbina, que posibilita la
extracción de grandes caudales a grandes profundidades,
los avances en la tecnología de construcción de pozos,
que permiten incrementar profundidades y diámetros y el
desarrollo científico y práctico de la Hidrogeología
cuantitativa, que da explicación al funcionamiento de
las aguas subterráneas
Paralelamente, el consumo de agua ha aumentado
sensiblemente como consecuencia del crecimiento de la
población, el desarrollo industrial y la expansión del
regadío, a cuya satisfacción han contribuido
decisivamente los recursos subterráneos.
Efectivamente, las aguas subterráneas presentan unas
características singulares desde el punto de vista de su
utilización, de entre las que cabe destacar: amplia
distribución espacial de las formaciones geológicas
capaces de almacenarlas y transmitirlas; bajo coste de
la inversión necesaria para la movilización del recurso,
por la facilidad de acceso a la tecnología de
perforación y equipamiento; independencia de la gestión
derivada por la flexibilidad y rapidez que supone el
suministro por pozos; capacidad de adecuación a la
demanda, tanto en caudales de extracción como en plazos
de entrada en servicio; volante regulador de los
embalses subterráneos, que les da un cierto grado de
independencia respecto a los eventos climatológicos;
posibilidad de explotación controlada de las reservas de
los acuíferos; y uso más eficiente al soportar sus
propios costes. Estas características han originado una
explotación creciente de las aguas subterráneas con una
tendencia que, previsiblemente, debería mantenerse en el
futuro.
Como
consecuencia, a partir de la década de los sesenta del
pasado siglo, las aguas subterráneas fueran objeto de
estudios e investigaciones cada vez más profundas,
merced a lo cual se alcanzaron objetivos de indudable
interés y trascendencia: definición de los principales
sistemas acuíferos del país, sus características
geométricas, sus recursos y reservas y su
funcionamiento; perforación de pozos de captación de
agua subterránea para abastecimiento a cerca de 2
millones de personas; programación y ejecución de planes
de protección y control de acuíferos, mediante el diseño
y operación de redes de control piezométrico, de calidad
e intrusión y la detección de focos de contaminación;
creación de bases de datos informatizadas con más de
100.000 puntos acuíferos; formación de equipos de
hidrogeólogos que han transmitido su conocimiento a
nuevas generaciones; creación de puestos de trabajo en
equipos integrados en empresas consultoras con
proyección; desarrollo tecnológico y creación de equipos
humanos y técnicos para el diseño, ejecución y dirección
de obras de pozos y sondeos de investigación y
captación; realización de una amplia labor docente para
la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y difusión de la información; asesoramiento a
diversas administraciones para contribuir a la toma de
decisiones; y puesta a disposición de una gran
información básica referente a las aguas subterráneas.
Pero
esta aparente robustez del conocimiento y la gestión de
los recursos subterráneos tenía los pies de barro y el
interés que despertaron en su momento fue decayendo
paulatinamente, con la inestimable ayuda de la crisis
económica, cuya incidencia en este ámbito ha sido
particularmente notable. Esto se manifestó claramente
por un creciente deterioro de los aspectos relacionados
con la investigación, explotación y preservación de las
aguas subterráneas, dejando de prestarse la debida
atención e importancia a este recurso, imprescindible,
no sólo para mantener la vida y preservar los
ecosistemas naturales, sino para la propia economía del
país. Esta situación de crisis de las aguas subterráneas
tiene sus principales manifestaciones en la muy escasa
dotación presupuestaria así como de equipos técnicos y
materiales en los Organismos responsables de su gestión,
en la falta del necesario control sobre las captaciones
subterráneas, en el incumplimiento de los Planes
Hidrológicos, en la desaparición de empresas
tradicionales del sector, y en la carencia de técnicos
hidrogeólogos.
A
partir de 2.008 aproximadamente, comenzó una brusca
caída de la contratación pública de obras y servicios
relacionados con las aguas subterráneas, que repercutió
a su vez sobre las empresas produciendo el descenso del
empleo de técnicos hidrogeólogos y, finalmente, la ruina
e incluso desaparición de muchas de ellas.
Es
urgente una toma de conciencia por parte de las
Administraciones Públicas que permita adoptar las
medidas correctoras oportunas, cuestión esta que no
parece encontrarse entre las prioridades del Ministerio
para la Transición Ecológica, departamento encargado del
desarrollo de las políticas gubernamentales en materia
de agua.
Veamos un ejemplo que consideramos suficientemente
ilustrativo referido a la Dirección General del Agua,
órgano de gestión de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, entre cuyas funciones se encuentra el
seguimiento y control de las aguas subterráneas
renovables. En el año 1996 fue suprimida de su
organigrama la Subdirección General del Servicio
Geológico que, con el Instituto Geológico y Minero de
España, había sido el buque insignia de la Hidrogeología
española y vivero de expertos en la materia. El Área de
Recursos Subterráneos se integró en la Subdirección
General de Gestión del Dominio Público Hidráulico donde,
paulatinamente, se fue diluyendo. En la actualidad, las
aguas subterráneas son gestionadas en la antedicha
Dirección General del Agua por un solo funcionario con
formación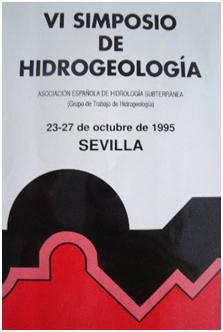 hidrogeológica y rango de Jefe de Servicio.
hidrogeológica y rango de Jefe de Servicio.
Parece evidente la gran importancia que tienen para
nuestro país las aguas subterráneas, tanto desde el
punto de vista socio-económico como medioambiental. Sin
embargo, la realidad es que, en los últimos años, no se
emplean los medios y recursos adecuados y necesarios
para poder controlar y mantener de manera adecuada estos
recursos, cuya utilización es tradicional en nuestro
ámbito. Para asegurar el futuro de las aguas
subterráneas es necesario revertir esta situación,
afrontándola desde la preocupación actual pero de manera
optimista, pues todavía se está a tiempo de conseguirlo.
Sobre todo si se tiene en cuenta que para ello nuestro
país cuenta con elementos muy importantes: legislación e
instituciones, una generación de profesionales que ha
ido transmitiendo su saber hacer en hidrogeología,
tradición y un gran interés de la sociedad en las aguas
subterráneas.
Y
aquí se acaba la historia… Este es el punto de vista
apresurado –algo limitado por la presbicia propia de la
edad- de quien vivió en primera fila la expansión de
este apasionante quehacer y, bien que a una cierta
distancia, su declive. La perspectiva no parece
particularmente halagüeña, en especial si atendemos a lo
que se desprende de conversaciones mantenidas por el
infrascrito con altos responsables de la gestión del
agua hispana. Las asociaciones profesionales, como el
Club del Agua Subterránea en cuyo seno se acogen estas
líneas, o la Asociación Española de Hidrogeólogos decana
de este movimiento asociativo, poco pueden hacer, aunque
acojan a la práctica totalidad de los técnicos que se
dedican a este recurso, dados sus propios condicionantes
que no hace al caso analizar en estas líneas. Quizás la
única solución proceda nuevamente de la iniciativa
privada que, consciente de la importancia del recurso y
sus indudables ventajas, se lance nuevamente a su
exploración y explotación, arrastrando a las
administraciones responsables a una toma de conciencia
que vuelva a situar donde les corresponde a los recursos
hídricos subterráneos.
Madrid, enero de 2019. |

junio/2018 |

PUNTO DE VISTA por Tomás García Ruiz
El olvido de la calidad técnica en la
construcción y clausura de los pozos de captación de
aguas subterráneas
Si
hay un ejemplo que puede ser considerado paradigmático
en nuestro país del desfase entre los campos de la
ciencia y la técnica, este puede encontrarse en el
ámbito de la investigación y el aprovechamiento de las
aguas subterráneas. En nuestra opinión este desfase entre la Hidrogeología como ciencia y sus técnicas
aplicadas, es evidente en el caso de las actividades de
construcción de captaciones para alumbramiento de aguas
subterráneas, así como en las labores de cierre de pozos
y sondeos, cuando se considera necesaria su clausura.
La
cuestión del aseguramiento de la calidad técnica en las
labores de construcción y cierre de pozos y sondeos es
un aspecto crucial en la gestión de las aguas
subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica
constituye el canal de acceso desde la superficie del
terreno hasta la ubicación de los acuíferos y es
necesario garantizar una correcta ejecución de la obra para evitar afecciones negativas cuantitativas y
cualitativas sobre las masas de agua subterráneas
consideradas. Por otra parte un correcto diseño y
ejecución garantiza también el adecuado cumplimiento de
todos los aspectos de seguridad y salud que es
preceptivo observar en este tipo de obras, y también
permite garantizar la optimización de los recursos
económicos utilizados. construcción y cierre de pozos y sondeos es
un aspecto crucial en la gestión de las aguas
subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica
constituye el canal de acceso desde la superficie del
terreno hasta la ubicación de los acuíferos y es
necesario garantizar una correcta ejecución de la obra para evitar afecciones negativas cuantitativas y
cualitativas sobre las masas de agua subterráneas
consideradas. Por otra parte un correcto diseño y
ejecución garantiza también el adecuado cumplimiento de
todos los aspectos de seguridad y salud que es
preceptivo observar en este tipo de obras, y también
permite garantizar la optimización de los recursos
económicos utilizados.
La
Ciencia Hidrogeológica surge como ciencia matematizada,
con la consiguiente capacidad predictiva y contrastable
a mediados del siglo XIX, con el establecimiento de la
formulación básica de Darcy (1856). Esta Ciencia recibe
un fuerte impulso en nuestro país a través de distintas
instituciones. En primer lugar, y por cuestiones
históricas, cabe destacar el papel fundamental del
Instituto Geológico y Minero (IGME) en su desarrollo,
investigación y divulgación, así como el papel de las
Instituciones docentes como las Universidades, y otras
sociedades científicas del ámbito de la sociedad civil,
además de las actividades que son propias de los
organismos competentes de la gestión hídrica, como son
las Confederaciones Hidrográficas. Es lógico que se
produjera este desarrollo del conocimiento de las aguas
subterráneas en nuestro país, dado el interés de la
sociedad en la utilización este recurso en España,
donde según algunas estadísticas el 22 % de los aproximadamente 30.000 Hm3 de volumen de agua consumido
anualmente.
Pero
a la situación descrita en el párrafo anterior que
muestra un conocimiento cuando menos aceptable (aunque
siempre mejorable) de la Ciencia Hidrogeológica no
corresponde un adecuado desarrollo de una de sus
aplicaciones técnicas fundamentales,
como es la ejecución de las obras de construcción y
clausura de captaciones hidrogeológicas. Las cifras
hablan por sí solas, pues acudiendo a fuentes oficiales
se estima que en España hay más de un millón de
captaciones hidrogeológicas y de ellas más del 50% son
captaciones ilegales (sin contar los pozos que extraen
menos de 7.000 m3/año).
Entre
las consecuencias que se derivan de la existencia del
alto porcentaje de captaciones de agua subterráneas que
se han ejecutado sin control técnico legal en nuestro
país podemos destacar las siguientes:
-
Incumplimiento de la legislación vigente que exige
la realización de un proyecto constructivo y
dirección facultativa por técnico competente en las
obras de construcción e instalaciones de
equipamiento electromecánico de las captaciones
hidrogeológicas.
-
Mayor riesgo de accidentabilidad. Además, al ser
ilegales, estas obras no están cubiertas por los
correspondientes seguros, a los efectos de disponer
de respuesta frente a la siniestralidad.
-
Ante un accidente laboral en las obras ilegales se
derivan importantes responsabilidades de los
promotores y empresas de perforación que realicen
los trabajos, de acuerdo con la legislación vigente
en materia de Seguridad y Salud.
-
Degradación del estado de la calidad química de las
masas de agua subterráneas, debido a la falta de
aislamiento de la captación para preservarla de las
acciones superficiales.
-
Existencia de captaciones abandonadas que no han
sido debidamente selladas y que constituyen vías
preferentes de acceso de contaminantes a los
acuíferos.
-
Falta de control de los volúmenes de extracción y de
la afección al estado cuantitativo de los acuíferos
por efectos de sobreexplotación.
-
Sobrecostes importantes en las obras de captación
por su realización en terrenos inadecuados desde el
punto de vista hidrogeológico, o por perforaciones
con profundidades mayores a las requeridas.
-
Falta de diseño adecuado de entubaciones (diámetros
y espesores), filtros de grava, cementaciones, etc.
-
Inadecuado diseño de los equipos electromecánicos
instalados en las captaciones para la elevación del
agua subterránea lo que da lugar a sobrecostes de
equipamiento y de bajo rendimiento con consumo
energético excesivo.
-
Crisis de sector de las empresas de consultoría,
ingeniería y ejecución de obras de perforación, lo
que es patente en el paulatino cierre de las mismas
y en la precariedad técnica, tanto de recursos
humanos como de equipamiento de aquellas a duras
penas todavía consiguen mantenerse.
Al
analizar las causas de la actual situación de abandono
de la técnica constructiva de las captaciones de agua
subterránea es claro que un factor fundamental y común a
todos los sectores de actividad es la actual crisis
económica, que ha dado lugar a una disminución
prácticamente total de la contratación pública en este
tipo de obras, al ser estas administraciones las que
exigían con todo en sus obras el cumplimiento de todos
los requisitos técnicos y legales.
Respecto al sector privado, además del efecto de la
crisis que ha repercutido en la bajada de precios,
también cabe destacar que tradicionalmente en nuestro
país este mercado habitualmente no paga la calidad que
se requiere en estas obras, probablemente por
desconocimiento de las posibles consecuencias de
carácter medioambiental indicadas anteriormente. El
resultado es la limitación en la calidad del servicio
que las empresas de perforación pueden dar, lo que
supone el propio empobrecimiento técnico de estas
empresas, y el incumplimiento sistemático de la ley en
su actividad. En general en la actualidad puede
observarse una ausencia total de inversiones e
innovación de nuevos equipos y técnicas, lo que está en
consonancia con los bajos precios que el mercado privado
por la actividad, y que además no se han actualizado
desde hace muchos años.
Pero
no sólo es la crisis económica y la inercia tradicional
del sector privado de las aguas subterráneas, también el
actual proceso de solicitud de autorizaciones para
alumbramiento del agua subterránea resulta muy complejo
y enrevesado para el particular de buena fe que quiere
cumplir con la normativa. Y ello no es debido a la
inexistencia de legislación referente al uso del agua
subterránea, sino más bien al número de actores de la
Administración que intervienen, y que al menos son:
Ayuntamiento para obtener la licencia de obra, Comunidad
Autónoma para el permiso de perforación y equipamiento
electromecánico y Confederación Hidrográfica para el
alumbramiento de agua. Sucede incluso que a veces las
instrucciones que el particular recibe de estos
organismos son incompatibles entre sí. Como ejemplo no
es infrecuente que el Ayuntamiento conceda para la
ejecución del sondeo una Licencia de Obra condicionada a
la autorización previa de la Confederación y de la
Comunidad Autónoma (que también suele requerir la de
Confederación) y al acudir a Confederación, por ejemplo
para una autorización de menos de 7.000 m3, la propia
Confederación no conceda la autorización hasta haber
realizado la perforación, entrando así en un bucle que,
en su análisis lógico, resulta irresoluble. El resultado
de todo ello es que el privado llega a “perder los
nervios” y su actitud puede derivar hacia el
incumplimiento normativo y la falta de contratación de
empresas con nivel técnico adecuado.
Después de exponer la problemática, sus consecuencias y
sus causas, también es preciso finalizar con propuestas
de mejora. En primer lugar es necesario que las Administraciones competentes para la autorización
vigilancia y control de la ejecución de estas obras
garanticen el cumplimiento de la Ley, en cuanto a la
obligación de aprobación previa de proyectos de diseño
constructivo y dirección facultativa de por técnico
competente las captaciones hidrogeológicas. También es
imprescindible concienciar a la sociedad en el sentido
de que las aguas subterráneas son un recurso hídrico
fundamental y que, por lo tanto, preservar su calidad y
los acuíferos exige, desde el punto de vista de la
sostenibilidad medioambiental la correcta ejecución
técnica de las captaciones hidrogeológicas. Finalmente
hay una clara necesidad de implantación de una
“ventanilla única” para facilitar la actuación de las
distintas administraciones competentes de la gestión y
tramitación de las distintas autorizaciones.
|

nov./2017 |

PUNTO DE VISTA por Carlos Martínez
Navarrete. IGME. Vocal del Club del Agua Subterránea
(CAS)
La protección del agua de consumo humano
es aún insuficiente
 Es
prioritario garantizar la calidad del agua subterránea
empleada para consumo humano al ser un elemento
fundamental del abastecimiento, especialmente en las
poblaciones de menor tamaño. Para alcanzar este objetivo
se requieren actuaciones en cuatro aspectos críticos. Es
prioritario garantizar la calidad del agua subterránea
empleada para consumo humano al ser un elemento
fundamental del abastecimiento, especialmente en las
poblaciones de menor tamaño. Para alcanzar este objetivo
se requieren actuaciones en cuatro aspectos críticos.
La
legislación debe priorizar las medidas de protección
preventivas, establecimiento de perímetros de protección
y zonas de salvaguarda, revertiendo los cambios legales
que limitan su aplicación a las masas de agua declaradas
en riesgo de no cumplir los objetivos de la Directiva
Marco del Agua.
Compatibilizar la extracción del recurso con la
actividad socioeconómica de una región, de un modo
sostenible, requiere medidas de ordenación del
territorio, como la cartografía de actividades
permitidas, que contemplen la carga contaminante
asumible en cada zona en función de las características
del acuífero en que se enclavan las captaciones. El
sistema de ordenación del territorio con esa premisa
debe ser además fácil y claramente implementable por las
autoridades autonómicas y municipales.
En
zonas ya fuertemente degradadas la consecución de este
objetivo puede ser ya inalcanzable o en el mejor de los
casos puede conllevar un elevado coste para revocación
de autorizaciones y licencias y otros asociados.
La
protección del agua empleada para consumo humano puede
abordarse, cumpliendo los requerimientos de la DMA,
conforme dos opciones: i) partiendo de la protección del
entorno de cada captación individualizada, estableciendo
perímetros de protección con un conocimiento preciso de
hidrogeología y parámetros hidráulicos característicos
de dicho entorno, o ii) delimitando zonas de salvaguarda
en la masa de agua subterránea.
Es
importante resaltar que la metodología para ambas
opciones de gestión está disponible, si bien es
importante aplicar la más adecuada al medio captado, con
los datos requeridos por el método seleccionado para
obtener resultados con suficiente fiabilidad.
Hay
que resaltar lo inapropiado que resulta cierta tendencia
a utilizar herramientas complejas, cada vez más
precisas, pero sustentadas en datos hidrogeológicos de
hace décadas, escasamente contrastados y sin actualizar,
por lo que es necesario también un esfuerzo técnico y
económico para incrementar el conocimiento de los
acuíferos en aspectos básicos como son los parámetros
hidráulicos y su distribución en los acuíferos.
Por último señalar que la implementación de la
protección del agua de consumo humano en el primer ciclo
de la Planificación Hidrológica 2009-2015 ha sido
claramente insuficiente (captaciones contempladas,
metodología empleada para su protección, conocimiento
hidrogeológico del medio captado y sus parámetros
hídricos representativos en las formulaciones empleadas)
y se han producido pocos avances respecto al mismo en el
segundo ciclo 2015-2021 por lo que es prioritario
subsanar carencias como las reseñadas en las próximas
etapas de implementación de la DMA.
|

sept./2017 |

PUNTO
DE VISTA por
Juan José Durán Valsero.
IGME.
Vocal del Club del Agua Subterránea (CAS)
Una mirada crítica al pasado: aprendiendo
de los aciertos y errores en la explotación de las aguas
subterráneas en Madrid
Madrid siempre ha sido un referente, para
lo bueno y para lo malo. También en el ámbito de las
aguas subterráneas, el pasado relativamente reciente de
este territorio central ibérico presenta algunos hitos
en su investigación y explotación sobre los que conviene
hacer algunas reflexiones, e intentar sacar algunas
conclusiones. Lo haremos fijando la mirada crítica en
cuatro momentos singulares de los últimos 200 años.
El primer hito hidrogeológico fue la
construcción del famoso pozo de Mateu, en un momento de
pleno auge de los pozos artesianos por todo el
territorio nacional. Realizado en 1856 en pleno centro
de la villa de Madrid fue un fracaso sonado, debido a la
falta de información geológica e hidrogeológica, y
conllevó un fuerte desprestigio inicial a las
capacidades del acuífero de Madrid de suministrar agua
para los diferentes usos, pese a que tradicionalmente
Madrid había mantenido el suministro hídrico a través de
los famosos viajes de aguas subterráneas, de posible
herencia árabe.
El segundo hito hay que situarlo en las
primeras décadas del siglo XX. Un ingeniero agrónomo
italiano, Rafael Janini, adscrito al Patrimonio Real,
llevó a cabo un plan de sondeos artesianos en torno al
Palacio del Pardo, por encargo del rey Alfonso XIII,
para el desarrollo agrícola de la zona, empleando por
primera vez en España una tecnología revolucionaria de
perforación de sondeos: la rotación con circulación
directa de fluidos. En este caso, con la asesoría del
Instituto Geológico y Minero, el plan se convirtió en un
rotundo éxito. Las aguas subterráneas de Madrid volvían
de nuevo a ocupar el primer plano de la actualidad.
Tanto, que hasta se editaron postales conmemorativas de
los sondeos surgentes.
Pero no hay dos sin tres, el siguiente
hito volvió a traer la desgracia a las aguas
subterráneas de la cuenca de Madrid: en el año 1928, el IGME llevó a cabo un sondeo de gran profundidad (más de
1000 metros) en Alcalá de Henares, que aunque encontró
agua subterránea, resultó ser de mala calidad debido a
las litologías evaporíticas implicadas. De nuevo, la
maldición de las aguas subterráneas caía sobre Madrid.
Afortunadamente, en el cuarto momento de
esta historia, ya en la parte final del siglo XX, el
Canal de Isabel II, con la colaboración de algunas
universidades madrileñas, consiguió situar a las aguas
subterráneas de Madrid en el lugar que les corresponde,
con la ejecución de un número importante de sondeos de
excelente calidad en cuanto a su ejecución y su
rendimiento, que permiten la existencia de un robusto
sistema de abastecimiento a la ciudad de Madrid, basado
en el uso conjunto de las aguas superficiales y
subterráneas. Errores y aciertos de la historia
hidrogeológica reciente, con final feliz.
|

junio/2017 |

PUNTO DE VISTA por
Antonio Pulido Bosch. Catedrático. Vocal del CAS.
Las áreas costeras, las sequías y las
desaladoras
Las áreas costeras españolas y muy
especialmente las mediterráneas son muy vulnerables a
las sequías, con el agravante de que los intentos de
mantener el ritmo de las explotaciones de los acuíferos
litorales suele desembocar fatalmente en la intrusión
marina local o generalizada, agravando el problema, ya
que su solución requiere mucho tiempo. Turismo y
agricultura extensiva se unen y magnifican en los
períodos más secos. Siempre me llamó mucho la atención
el mapa elaborado por el IGME en el que se indican con
flechas de colores las áreas costeras con intrusión
marina localizada o generalizada, constatando que había
pocos lugares que no estuvieran señalados.
Las plantas desaladoras aportaron la
solución tecnológica a tan grave problema
socioeconómico, frecuentemente olvidado tras el período
húmedo subsiguiente. Y lo que es más grave, el elevado
coste económico –energético- que lleva aparejado el
rechazo al uso del agua desalada, especialmente en
agricultura, con el argumento de que no es abordable, ha
permitido que en muchos casos se hable del efecto
perverso de esta solución tecnológica, que en lugar de
reducir los bombeos, los aumenta. Si tomamos como
ejemplo Andalucía, ninguna de sus 9 plantas funciona a
pleno rendimiento y dos prácticamente no funcionan.
Entiendo que además de ir aumentando la
eficiencia en el uso del agua, el futuro deberá pasar
por la reutilización en regadío de las aguas residuales
urbanas tras su tratamiento terciario y desinfección, y
un mayor uso urbano de las aguas desaladas.
Paralelamente, es imprescindible una decidida apuesta
por las energías renovables que permita reducir la
factura energética, tan sobredimensionada en nuestro
país si la comparamos, por ejemplo, con los Países
Bajos. Y eso que a horas de sol nos ganan pocos países. |

mayo/2017 |

PUNTO DE VISTA por
Gerardo Ramos González. Vocal del CAS.
Nadie dice la verdad al gran público.
Por supuesto que hay que ir evolucionando
a métodos más eficientes, seguros y menos contaminantes
en la generación de energía pero…El movimiento
ecologista que tanto bien está haciendo por este
planeta, en ocasiones me exaspera. Hay un desprecio
supino al estudio y reconocimiento. En lo referente al
estudio de recursos se ha llegado a impedir trabajos de
campo que ni siquiera están relacionados con el fracking...no
sea que tengamos un terremoto. Recientemente se ha
hablado de un gran descubrimiento de Repsol en Alaska.
Sólo ha producido tristeza en ciertos ambientes.
Simultáneamente ha habido un terremoto de intensidad 4
en la escala de Richter en Navarra...esperemos que no
traten de relacionar ambas cosas.
Los ecologistas no explican claramente su
postura y nadie les afea que no digan la verdad, esto es
que lo que pretenden es que no se utilice ningún
combustible fósil, sea cual sea su procedencia. Lo que
hacen es atacar con fuerza al fracking porque lo
consideran un punto débil. Deberían explicar a los
ciudadanos cómo van a calentarse en el futuro, como van
a producir en una situación de pobreza energética.
Deberían decirles que quieren prohibir el uso de los
vehículos que utilizan combustibles fósiles. ¿Los
eléctricos?,...bueno, por ahora se podrían permitir,
aunque la electricidad que los mueve también hay que
producirla. Hay un "Movimiento por la Extinción Humana
Voluntaria". No es necesario explicarlo mucho. Pero
propugnan la extinción de los humanos mediante el
compromiso de no tener descendencia. Quizás todo acabe
en la castración de recién nacidos.
Los políticos, que únicamente buscan el
voto en estos tiempos populistas, toman decisiones contrarias a lo indicado por los técnicos. Y qué decir
del temor que se extiende entre los funcionarios. Pocos
entienden la incertidumbre del subsuelo, la incógnita
minera. El estudio del subsuelo, comparable al estudio
del cuerpo humano por parte de la medicina sigue métodos
indirectos muy paralelos. Es de esperar que no se
prohíban los escáneres como se prohíben pruebas
geofísicas sísmicas. |

marzo/2017 |

PUNTO DE VISTA por
Fernando López Vera. Vicepresidente del CAS.
Como todos los años la ONU, el día 22 de
marzo con la celebración del “Día mundial del agua”, nos
invita a reflexionar sobre
la conservación y el desarrollo de los recursos
hídricos, apelando a la puesta en práctica de las
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el
Capítulo 18 de la Agenda 21.
En este contexto no está de más recordar
que de 699 masas de agua subterráneas consideradas,
según evaluación de los organismos de cuenca, 259
presentan algún riesgo (puntual, difuso o por intrusión)
por contaminación química y 164 por extracciones
excesivas. Todo señala como causa de ello a una
deficiente gestión, pero profundizando más es estas
causas, nos encontramos una normativa obsoleta, una
administración estructurada para fomentar el
desarrollismo y una inercia generalizada para mantener
viejos estatus.
No es necesario inventar nada nuevo para
acelerar la reversión de la situación de deterioro de
las masas de agua subterránea, existen numerosas
tecnologías maduras, como la recarga de acuíferos,
sofisticados métodos de control y la tan traída y
llevada gestión integral de todos los recursos hídricos,
superficiales y aguas regeneradas.
Resulta descorazonador que problemas bien
diagnosticados en la gestión del agua y con herramientas
disponibles, veamos transcurrir los años sin una
solución más eficaz.
|
| |
|
|